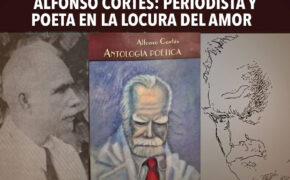Darío, personaje de la novela Manantial
“Yo me apartaba frecuentemente de los regocijos, y me iba solitario, con mi carácter ya triste y meditabundo, a mirar cosas, en el cielo, en el mar.” La vida de Rubén Darío escrita por él mismo (1912).
Quienes han leído Manantial (noviembre 2013) identifican que el primer capítulo de la obra se refiere al retorno de Darío a Nicaragua en 1907, después de casi quince años de ausencia, acontecimiento que fue majestuoso y del cual, como la historia cuenta, el personaje principal de la narración, José, al igual que la gran mayoría de los pobladores de Managua, no fueron ajenos.
¿Por qué Darío abre el relato? En primer lugar, durante la primera década del siglo XX había dos personajes que acaparaban la atención nacional. Uno, desde la política, no separado de las pasiones partidarias, de admiración y odio, el presidente José Santos Zelaya, en el gobierno desde 1893, y el otro por la literatura, Rubén Darío, querido por los intelectuales, utilizado según la conveniencia por los grupos de poder y seguido por las multitudes, quienes -aunque no lo comprendieran-, lo admiraban. Mientras uno sobresalía en América Central (como preferíamos llamar a Centroamérica), donde todavía –a pesar de los conflictos bélicos-, soplaban aires esperanzadores de unión, el otro era reconocido en las letras hispanoamericanas. Nada que trate de esa primera década puede omitirlos, a pesar que Darío estaba fuera, era noticia frecuente en diarios nacionales y centroamericanos, estaba en la conversación cotidiana, sus poemas se escuchaban en los principales círculos culturales.
En segundo lugar, porque era necesario, una obligación ineludible como escritor nicaragüense, en las postrimerías del centenario del fallecimiento del poeta en febrero de 2016, ponerlo a través de las libertades que la ficción permite, una vez más en la vista y referencia de los lectores.
Y finalmente, en tercer lugar, porque, cuando me adentraba en conocer –más para comprender- la personalidad de Darío, y la vida posible del personaje principal que motivó el relato, -escarbando más allá de los textos-, don José, conocido ahora como Zacarías Guerra, el filántropo por antonomasia de Nicaragua, fui percibiendo similitudes, a pesar de las evidentes diferencias. Similitudes relativas al individuo, al ser humano que se esconde en las apariencias, coincidencias en las inquietudes privadas, en algunos rasgos del carácter, como el que recojo al inicio de este escrito, extraído de “La vida de Rubén Darío escrita por él mismo” (Autobiografía, 1912). Por eso decidí que se encontraran -de la manera que ocurrió- en la Estación del tren en Managua, después de arribar en barco a Corinto y pasar por León, en la noche del sábado 27 de noviembre. Al bajar de la escalinata del tren lo ovacionaron, la multitud se aglomeró, no usó el coche que el presidente Zelaya le envió, lo cargaron en brazos para llevarlo al Gran Hotel Lupone: “Pesaba sobre el hombre alzado sobre los hombros la carga terrible de la fama y del prestigio, la agonía de la gloria, el placer y la incomodidad de ser reconocido y de quien todos esperan lo supremo y lo distinto; este hombre tiene dificultad para refugiarse en la privacidad, en donde, despojado de adornos y fantasías, necesita encontrarse”. Y más adelante, como parte de las reflexiones que quedan en José: “Siente satisfacción, orgullo, pero también una pizca de envidia, aquel hombre reconocido, tan importante, tan querido y ovacionado y él, aquí, ignorado, reducido y objeto de burlas…, con su soledad inútil y sin propósitos en su trabajo ni en su vida”. Identifica en la mirada del ilustre visitante la soledad que le acompaña, a pesar de la fama, igual que la de José, en el anonimato y el silencio, son soledades esenciales y semejantes. Ese encuentro fortuito y anónimo, fugaz e intenso, estará presente durante todo el relato, en las reflexiones de José, en su callada privacidad. Lo llevará al día siguiente a escribir una nota y, en medio de sus dudas, la enviará al honorable huésped quien se encontraba alojado en casa de don Manuel Maldonado. Saturado por una agenda de múltiples solicitudes, de los más importantes de la vida política, social, cultural del país que quieren acercarse al poeta sofocado por el bullicio insoportable de la gloria. Aquella nota llegó al destinatario quien: “Al levantarse, llevó en sus manos la carta y la introdujo entre las páginas de su amado viejo libro preferido, primigenio, al que con frecuencia recurría y que muchas veces cargaba consigo: Azul...”
Darío desahoga sus miedos e incertidumbres, sus esperanzas y divagaciones en el verso y la prosa, no es muy hablador, aunque es capaz de dirigir la conversación con sus breves expresiones. El otro, es callado, se desahoga en el trabajo, en lo meticuloso y ordenado de su rutina, en el proyecto que identifica posible solo después de su muerte.
Otro personaje principal en la novela es un perro, al que llamamos Lobo. Me pregunto ¿con quién puede conversar un hombre solo? Puede hacerlo con su mascota fiel y atenta, que escucha y ve a los ojos, sin decir palabra, es su confidente. Este perro, cuyo origen y nombre se vincula a la tragedia de la famosa explosión del cuartel el Ojoche en Managua, que destruyó varias manzanas de la pequeña ciudad capital y obligó a muchos de sus habitantes –incluyendo a José- a moverse a la periferia, a las Sierras de Managua, también permite recordar el conocido poema Los motivos del lobo, escrito en París en diciembre de 1913 e incluido en Canto a la Argentina y otros poemas (1914). Mediante el intertexto va el diálogo con la particular compañía, para revelar los sentimientos y la personalidad del personaje principal y recordar otra vez a Darío.
 El diálogo ocurre antes que el poema sea escrito. Unos años después, está el poeta en París, reflexiona sobre la ciudad que lo acoge, las polémicas exclusiones, las confusas circunstancias personales, sus conflictos personales. Las intranquilidades que le atormentan y refleja en sus versos. Viajero, observador, sensitivo, necesitado de afecto y comprensión, incomprendido por él mismo. Saca, de su querido y usual libro de cabecera, el que solía acompañarlo siempre, la vieja nota recibida en Managua, allí está el mensaje del desconocido, de allí surge, desde el último párrafo: “Vivimos en la melancolía ansiando sentir la vida pura, clara y real que envuelve la dulzura de la primavera, pero realmente pasa, ¡necesitamos volver por el camino del Amor!”, un nuevo verso, el proyecto de vida que José construye y que trasciende a su época y opaca el relato.
El diálogo ocurre antes que el poema sea escrito. Unos años después, está el poeta en París, reflexiona sobre la ciudad que lo acoge, las polémicas exclusiones, las confusas circunstancias personales, sus conflictos personales. Las intranquilidades que le atormentan y refleja en sus versos. Viajero, observador, sensitivo, necesitado de afecto y comprensión, incomprendido por él mismo. Saca, de su querido y usual libro de cabecera, el que solía acompañarlo siempre, la vieja nota recibida en Managua, allí está el mensaje del desconocido, de allí surge, desde el último párrafo: “Vivimos en la melancolía ansiando sentir la vida pura, clara y real que envuelve la dulzura de la primavera, pero realmente pasa, ¡necesitamos volver por el camino del Amor!”, un nuevo verso, el proyecto de vida que José construye y que trasciende a su época y opaca el relato.
Manantial ha salido de mis manos, está a la vista de los lectores, jóvenes y adultos, quienes, transportándose a una época, viven el presente y descubren lo que no he descubierto, construyen desde su experiencia e imaginación, desde la mente y los sentimientos, la narración que se renueva en ellos y ellas.