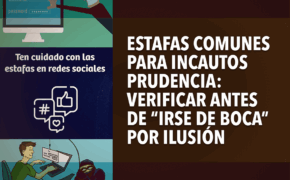Reforma policial en Nicaragua desde 1990
La reforma policial, entendida como el proceso mediante el cual se adapta la fuerza policial para responder al contexto histórico de la seguridad ciudadana, la violencia criminal y las condiciones sociopolíticas del país, es de carácter cíclico, permanente e inagotable. Modernizar es actualizar y adecuar en un contexto histórico, social y geográfico determinado y cambiante. Aunque hay factores comunes y tendencias, la capacidad de adaptar los órganos de policía a un modelo de desarrollo concreto en cada país responde a la propia habilidad de quienes integran la institución, a la correlación de las fuerzas políticas y gubernamentales con capacidad de ejecutar cambios, a la beligerancia y calidad de la participación social organizada que influye en la opinión pública.
En América Latina y particularmente en Nicaragua, podemos decir que la reforma policial ha tenido, a partir de 1990, dos grandes procesos de reformas institucionales con objetivos comunes y diferenciados. La primera etapa, ocurrida entre 1990 y 1996, la segunda iniciada en 2001 y que continua vigente con distintos matices e impulsos.
Los objetivos de la primera, muy similar, pero a la vez distintos; en la experiencia de la mayoría de los países latinoamericanos, tuvo cuatro objetivos:
- Desmilitarizar a las fuerzas policiales y quitar su dependencia del ejército.
- Despartidarizar los órganos de la policía y la seguridad pública.
- Profesionalizar a sus funcionarios institucionalizando la carrera de servicio.
- Promover el respeto de los Derechos Humanos.
En el marco de las realidades, los países emprendieron estos cambios con distintos grados de éxito, con avances y retrocesos. Según distintas opiniones, la percepción social identificó, en la búsqueda de esos objetivos, logros importantes particularmente en Chile, Uruguay, Colombia, Nicaragua y El Salvador. En otros como Guatemala, Bolivia y México, se valoran distintos reveses que frenaron o estancaron el proceso de reforma.
Al finalizar la década pasada, concluido el conflicto armado e instaurados en todos los países gobiernos democráticamente electos, restablecido el funcionamiento de las principales instituciones del Estado, comenzó a ser evidente el crecimiento de la violencia criminal, nuevas y variadas manifestaciones de la delincuencia organizada nacional y transnacional, la violencia juvenil, aumento de la percepción de inseguridad, de desconfianza y falta de credibilidad en las instituciones, particularmente las relacionadas a la seguridad pública que se mostraban incapaces o limitadas de frenar la “delincuencia”. Surgió la necesidad de nuevos procesos de cambio que fueron planteados de distinta manera y en diferente grado de celeridad. Algunos gobiernos y entidades policiales los asumieron con mayor voluntad política que otros. Sus objetivos comunes fueron cuatro:
- Eficacia para el enfrentamiento a la delincuencia común y organizada.
- Fortalecer la capacidad preventiva del Estado y las fuerzas policiales.
- Promover la participación social en la prevención.
- Servicio cercano, accesible y descentralizado a la población.
Este nuevo bloque de objetivos, debe ser visto como una continuidad de los anteriores (aún no plenamente logrados), sin embargo, particularmente el primero (a), ha llevado, en algunos países, a retroceder o intentar retroceder lo avanzado en los objetivos iniciales. Al buscar la eficacia, algunos sectores políticos, gubernamentales y sociales, se han cuestionado, a partir de la gravedad de la violencia criminal observada en México, Brasil, Guatemala, El Salvador y Honduras, si no deberían volverse a “estilos autoritarios y militarizados” para enfrentar “con firmeza a los delincuentes”, o si no debería “reducirse las garantías” en la “lucha contra la criminalidad” ya que estos “delincuentes comunes, grupos organizados o pandilleros”, “no entienden de derechos y violentan los de la mayoría”. Incluso, se ha cuestionado si los “modelos procesales penales garantistas” no “dificultan la aplicación de la ley” y de alguna manera “contribuyen a la impunidad”. Este es el debate contemporáneo que aún subsiste. Una especie de estira y encoge para justificar acciones “autoritarias” dada la “incapacidad del Estado” de abordar, en el marco del respeto de los derechos humanos y el “llamado Estado de Derecho”, el creciente riesgo de la violencia criminal, que como todos sabemos, es multicausal y encuentra sus raíces profundas en la desigualdad, la exclusión, la fragilidad institucional, la falta de opciones y las imposiciones. Aquello que podría parecer solución, acciones de “mano dura”, es un boomerang cuyos efectos no tardaran en volverse acrecentados. En Nicaragua, no hemos todavía caído en la tentación.
El próximo martes en esta misma columna comentaremos, desde nuestra perspectiva, cómo se han alcanzado, cuales son los riesgos y retos en el proceso de reforma policial en Nicaragua desde 1990.